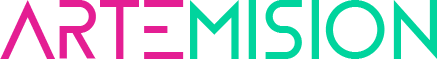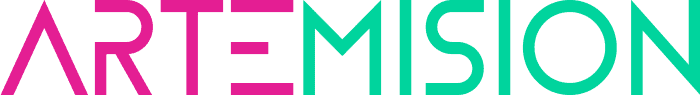La catedral de Göetia
Se dice que la catedral de Göetia es el monumento más sublime que existe. Cuando la muchedumbre llegó a aquellas inhóspitas tierras por primera vez, ella ya estaba allí, erguida orgullosamente sobre el páramo sombrío.
Su extraña presencia, de un tamaño colosal, fascinó y atemorizó por igual a los presentes, quienes, empujados por la curiosidad, se aproximaron al monumento arrastrando a sus animales y enseres consigo para contemplar minuciosamente todos sus detalles. Vieron que estaba construida en arenisca y granito y que poseía múltiples cuerpos y calles en la fachada, una enjambrada decoración de tracería, esbeltos arcos ojivales y una portada con relieves y arquivoltas sobre la cual se alzaba un espectacular rosetón, conformado por dos triángulos equiláteros entrelazados que componían un misterioso hexagrama. A lo alto, la vista concluía en dos majestuosas torres-campanario, situadas sobre los extremos del tramo próximo al presbiterio y rematadas en pináculos punzantes que rasgaban el aire.
Conteniendo la respiración, los forasteros avanzaron lentamente hacia las dos grandes hojas metálicas que custodiaban la entrada del templo, separadas por un parteluz. Eran muy pesadas y gélidas al tacto, y al empujarlas forzosamente se sumieron en la penumbra del paisaje interior. El espacio se dividía en tres naves, una central y dos laterales, con escasa diferencia de altura y separadas por arcadas y pilares que descargaban el peso de las bóvedas de crucería. La nave central se encontraba rodeada por un triforio, y en las laterales se abrían múltiples capillas secundarias que solo cesaban en los extremos del tramo cercano al presbiterio, donde se elevaban las torres. En el ábside, sobre la boca de las capillas radiales de la girola, había grandes vanos que, de no ser por las nubes del ocaso que preconizaban tormenta, habrían iluminado intensamente el espacio.
Un anciano clavó la vista en el augusto altar mayor, sobre cuya superficie descansaba una extraña vasija de bronce que poseía el mismo símbolo que el rosetón. Escindiéndose de la masa, que se hallaba sumida en una especie de trance, ascendió por la pequeña escalinata y agarró la vasija entre sus dos manos, sosteniéndola con cuidado. La observó largamente, con una mezcla de desconcierto y asombro, y cuando quiso llevársela consigo para mostrársela a los demás, escuchó un bramido surgir del interior y se paró en seco, atemorizado.
—¡BARLAÁN! Detente.
El anciano, asustado, miró en el interior del recipiente, pero solo contempló el vacío.
—Yo soy el Dios de tus antepasados, de Raham, de Saak y de Acov —prosiguió la inexplicable voz—. He visto a mi pueblo desterrado de su hogar primigenio, sometido al poder de la guerra y la hambruna. Por eso he bajado: para responder a vuestras plegarias y poner fin a vuestra cansada búsqueda.
El anciano cayó al suelo de rodillas, sin soltar la vasija.
—He aquí la catedral que he dispuesto para el culto y el hombre que mediará mi palabra. Levantaréis alrededor de este lugar una villa y labraréis las tierras baldías. La fe que profeséis será recompensada con comida y agua abundantes. Vuestros animales no enfermarán, y ninguno de vuestros hijos volverá a pasar hambre.
Entonces Barlaán le dijo a la voz:
—¿Y quién soy yo para hablar en tu nombre? ¿Cómo no dudarán de mí?
Y la voz le respondió:
—Les dirás que El Señor, el Dios de tus antepasados, te ha elegido para que se haga su voluntad. Cuando hables, mi luz traspasará los ventanales y caerá directamente sobre ti. Entonces te temerán.
A duras penas, el anciano se incorporó con las piernas temblorosas y miró a la muchedumbre, que andaba medio absorta, y llenándose de coraje, alzó su propia voz para transmitirles el mensaje divino. En ese instante, un haz de luz fulgurante se derrumbó sobre su figura y todos los forasteros cayeron al suelo con los ojos desorbitados, entre sacudidas y estremecimientos, para someterse a los inescrutables designios de su nuevo líder.
Siglos después, mientras yo deambulaba por los interminables pasillos de la biblioteca que frecuentaba en mi ciudad, rodeado de encumbradas estanterías de madera oscura, arcos escarzanos, bóvedas de cañón y escaleras de caracol de hierro negro, vi en un rincón olvidado en el que imperaba el mutismo absoluto, un libro que captó mi atención. Tenía el lomo del color del vino y textura aterciopelada, y el título rezaba así:
«El Señor de las cumbres: el misterioso culto del páramo».
Estaba firmado por un historiador de las religiones, un tal P.R. Limmer.
Atraído por el hallazgo, agarré el volumen, me recosté en el sofá de cuero que descansaba en la esquina opuesta a la estantería, junto a una lámpara de tela verde que emitía un resplandor agradable, y me enfrasqué en la lectura durante unas cuantas horas. Descubrí que el citado culto, descubierto a raíz de unos hallazgos arqueológicos del siglo XIX, había sido llevado a cabo por los habitantes de una villa de origen medieval situada en los oscuros páramos de la Costa Quebrada, al norte de mi país. Al parecer, dichos habitantes profesaban fe al dios Ad’honay de la religión hevea, también conocido como Il, Sanaat o «El Señor de las Cumbres». Su Ley había sido transmitida a través de una epifanía a un anciano llamado Barlaán, del que se conservaban algunos archivos históricos.
De la villa, que se mantenía en estado ruinoso, se habían rescatado algunos objetos enterrados, como herramientas de labranza, joyería, restos de manuscritos en lengua muerta hevea y escasos fragmentos de una vasija de bronce que se conservaba en el museo arqueológico local. El resto eran escombros, muros de piedra parcialmente derruidos y la umbría atmósfera del páramo. Lo que me pareció lo más desconcertante de todo eran los manuscritos, escritos por el propio Barlaán y sus descendientes, los cuales, según Limmer, hablaban en numerosas ocasiones de una asombrosa catedral creada por el mismísmo Ad’honay de la que no había rastro alguno.
En unas notas al pie de la página, Limmer había apodado en tono jocoso lo que él señalaba como «el desvarío de una comunidad de personas» como «La catedral de Göetia». Una broma de lo más sofisticada, ya que Göetia era un término proveniente de la Antigüedad, reutilizado en la obra «Sadume sin velo», un grimorio del siglo XVII escrito de forma anónima, que solía asociarse tradicionalmente con ciertas ideas en torno a la brujería, la conjuración, el engaño y la magia salaj.
—Tiene gracia…. —murmuré en voz baja, trazando una leve sonrisa—. ¿Y si esa pobre gente hubiera estado adorando una ilusión creada por un demonio lut’umm? Huelga decir que los demonios no existen, pero pensar en el propio pueblo heveo adorando a una criatura enemiga de Ad’honay es algo que me resulta demasiado gracioso… ¡demasiado irónico! —exclamé arqueando las cejas.
Alguien molesto por mi exabrupto me mandó callar desde otra sala, y entonces decidí que ya era hora de irme a casa.
Pasé la noche en vela, sin poder quitarme de la cabeza el libro de Limmer. En el fondo, estaba algo más que molesto con él, pues su hipótesis sobre el insólito culto de los habitantes del páramo no me había satisfecho en lo absoluto. Este autor creía que la fantasmal catedral que poblaba las mentes de los lugareños había surgido a causa de la necesidad de perpetuar las prácticas tradicionalmente iconodulías de los heveos, ligadas fuertemente al ámbito de las catedrales durante la etapa medieval. En resumen: el pueblo heveo era un pueblo que no sabía rezar sin templo, ni elevar su espiritualidad sin recurrir a un vehículo material y grosero. Seguían los preceptos de la Gran Contrarreforma de Nursia del siglo XI, que permitía el exceso de opulencia en el seno de su iglesia. Despojados de su lugar de origen, para Limmer, los heveos desterrados de Isfareth que llegaron a la Costa Quebrada tan solo habían continuado con sus viejas costumbres en la fría región de Untbria. No obstante, yo me preguntaba… ¿Por qué no habían edificado una pequeña iglesia o una humilde ermita? ¿Cómo era posible que no se hubiera encontrado ni un solo resquicio de un espacio sagrado? eso era, sin lugar a dudas, una anomalía que Limmer había pasado por alto.
Con la necesidad de dar con una respuesta sólida y tras pasar varias semanas buscando más información sobre el asunto y no hallar nada, decidí viajar al enclave señalado por Limmer y contemplar las ruinas in situ. Me alojé a escasos kilómetros de las mismas, en un hostal de mala muerte llamado «El sueño del Vilano», cuyo nombre hacía honor a un ave rapaz que poblaba esos lares. El antro tenía el tejado a dos aguas con lajas negras, muros de mampostería, una pérgola de madera prácticamente podrida y contraventanas de madera rotas. El interior rezumaba un intenso olor a humedad, a perro mojado, a alcohol barato y otra cosa que no logré identificar, pero igualmente repugnante. Me dio la bienvenida, por llamarlo de alguna manera, una mujer bajita y obesa, con el pelo recogido en una trenza que remataba en un diminuto lazo azul, bigote, una boca torcida hacia abajo y una mirada de suspicacia que me produjo una punzada de antipatía de inmediato.
—¿Qué haces en estas tierras, extranjero? —me espetó, ojeándome de arriba abajo con desagrado—. Para los foráneos de Untbria, cualquier persona que proviniese de fuera de la región era un extraño.
—He venido a pasar la noche. —Rascándome la cabeza con nerviosismo, saqué de mi bolsillo un buen fajo de billetes y los zarandeé en el aire con la esperanza de que el tono de nuestra conversación mejorara.
La mujer arrugó la nariz como si el fajo desprendiera un olor inmundo, y escupiendo en el suelo poblado de colillas, barro y pelo de chucho, me replicó:
—Puede que, para alguien como tú, los de por aquí tan solo seamos meros esclavos de una tierra yerma. Pero no toleraré que me faltes al respeto con esa actitud. Ya puedes ir marchándote por donde has venido, shalaín.
No me hizo falta entender su dialecto para estar seguro de que aquella última palabra había sido un insulto.
—Di-discúlpeme, señora… —musité fingiendo vergüenza—, verá… no ha sido mi intención ofenderla, se lo aseguro. Tan solo es que…como sabe… el lenguaje del dinero es universal, y…
—Has cometido un error —me interrumpió dando una palmada sobre el mostrador, llevándose algo pringoso a la mano en lo que no quise fijarme.
Dándome la espalda, la mujer se alejó lentamente y me dejó solo en la recepción. Sin embargo, tras unos minutos en los que yo me dediqué a carraspear en alto, rogando en mi fuero interno que alguien me atendiese, salió de entre las sombras un hombre alto y enjuto, con los pómulos hundidos, nariz aguileña y una mirada vacía y distante que me dijo:
—Perdone el carácter de Rosea, joven. No le agradan mucho los forasteros, que digamos. —El hombre esbozó una sonrisa forzada—. Ella siempre reacciona de la misma forma. A todo esto… me llamo Alfons. —extendió la mano para saludarme, mostrando unas uñas llenas de roña—. ¿Qué se le ha perdido por aquí? —inquirió escudriñando mi maleta con curiosidad mientras me apretaba fuertemente la mano.
—Estoy de visita, señor. Quiero ver las ruinas del páramo y me gustaría que usted me indicara cómo llegar hasta allí—ronroneé.
—Ah, el páramo… un sitio hostil. Y las ruinas… aunque estén a escasos kilómetros de aquí, no es fácil acceder a ese lugar. ¿Cómo ha sabido de ellas?
Aquel interrogatorio comenzó a molestarme.
—Leí un libro que hablaba sobre el culto del páramo y las ruinas y su historia captó mi atención —contesté escuetamente, con la esperanza de que cesara la indagación.
—Ya veo —asintió con seriedad—. Si quiere ir mañana por la mañana, debe saber que esta noche lloverá, lo que significa que el camino estará completamente embarrado. Por lo que veo, no lleva un zapato adecuado —apreció con condescendencia, entornando los ojos hacia mis pies—. Sin embargo, por un par de billetes más de los grandes yo mismo podría llevarte hasta allí en el todoterreno.
«Así que, a fin de cuentas, no era una cuestión de dignidad», pensé con malicia aceptando inmediatamente la oferta.
Al día siguiente, tras haber pasado una noche escabrosa a causa de un súbito vendaval, con la espalda dolorida por la dureza del lecho y un intenso dolor de cabeza, me vestí rápidamente y bajé al comedor a desayunar. Mi comida consistió en una triste hogaza de pan duro y un vaso de leche amarga. Rosea no me quitó ojo durante todo ese tiempo, refugiada tras la barra del recibidor y refunfuñando algo inaudible con cierto desdén. Sonreí genuinamente cuando vi a Alfons aparecer tras una puerta con las llaves del todoterreno en la mano, saludándome con un ligero aspaviento de cabeza, ya que me parecía la única persona razonable de aquel lugar.
—¿Ya está listo, joven? ¡En marcha! —expresó con ánimo encendiéndose un cigarrillo e indicándome que lo siguiera hasta el todoterreno. Este estaba estacionado en la parte trasera del hostal, junto a un corral de gallinas y una caseta de perro vacía. Tenía rastros de lodo seco en el parachoques y de lluvia en el cristal de la luna, y me dio la impresión de que las ruedas estaban algo desinfladas. Me abstuve de hacer ningún comentario al respecto.
Alfons estuvo todo el trayecto fumando. Pronto perdimos de vista el hostal, que desapareció en la lejanía como una mala pesadilla, y nos adentramos a gran velocidad en una altiplanicie donde se atisbaban pequeños cerros, bosquecillos, arroyos de caudal flojo y grandes extensiones de llanura que se abrían a ambos lados de la carretera. No nos cruzamos con una sola alma durante el camino, lo cual reforzó la sensación de desolación que embargaba el páramo, y lo que al principio comenzó como una charla amigable entre Alfons y yo comentando las escasas sorpresas que guardaba el paisaje, pronto acabó en el más incómodo de los silencios.
Nos detuvimos al cabo de un rato en un punto del camino bruscamente, junto a un pequeño pedrusco con forma de rinoceronte. Alfons apagó el motor del todoterreno, encendió otro de sus insufribles cigarrillos y, llenándome la cara de humo, murmuró parcamente:
—Es aquí.
Yo entrecerré los ojos tratando de captar un indicio de las ruinas, pero no vi nada. Nada en absoluto.
—Eh… ¿dónde, exactamente? —balbuceé desabrochándome el cinturón para rastrear a nuestro alrededor frenéticamente.
—No, joven. Me refiero a que este es el final del viaje — puntualizó—. No puedo ir con esta vieja mula campo a través. Como ve, aquí la carretera se complica, y estas son tierras protegidas. Para llegar a las ruinas tiene que continuar andando en línea recta. En algún momento se topará con el puñado de piedras que tanto ansía ver —aclaró golpeteando los dedos en el volante con manifiesta impaciencia—. Le recogeré aquí mismo antes de la puesta de sol, a las cinco, como acordamos. Le aseguro que nadie le molestará en todo el día.
Asintiendo, me bajé de un salto del vehículo y eché a andar entre los brezos con el ruido del motor alejándose a mis espaldas. Soplaba una corriente fría que me erizaba los pelos de la nuca y alborotaba mi abrigo, a todas luces inadecuado para semejante clima. De hecho, la punta de mi nariz no tardó en congelarse ni surgir en mis carrillos el tono rosado que aparecía cuando bebía anís.
«Ahora mismo daría lo que fuera por un pequeño trago», cavilé saboreando imaginariamente el dulzor, tan similar al del regaliz, que poseía dicha bebida. «Definitivamente, en cuanto clarifique todo este asunto, lo primero que haré será acercarme al arrabal, donde está la taberna de mi querido Marcus, y le pediré que me sirva una buena copa, como antaño», decidí con una mueca de satisfacción.
Así anduve un rato, con la compañía fantasmal del anís en mi paladar y el aullido del viento, hasta que entreví una silueta a lo lejos, en el horizonte, cuyo contorno me pareció tenue y palpitante, pero inequívoco: era el de un edificio de tamaño considerable, con dos torres soberbias que besaban el cielo y que me hicieron parpadear de incredulidad.
«Es un templo, de eso no cabe duda», razoné. «Pero no puede ser el mismo del que hablan los manuscritos del pueblo de Barlaán. De ser así, los arqueólogos no lo habrían obviado. No habrían podido, ni aunque quisiesen. ¿Qué narices está pasando aquí?».
Sentí un leve mareo sobrevolar mis sienes. Tras unos segundos de estupefacción, un miedo irracional a que aquella visión se me escapase entre los dedos me poseyó y eché a correr de improvisto, como si el templo fuese un espejismo a punto de disiparse. No tardé mucho en hundir los pies en el barrizal que se abría ante mí, sintiendo cómo la fuerza que succionaba de mis piernas hacia abajo era otro obstáculo que debía sortear apresuradamente, e ignorando la textura pringosa y desagradable que se adhería con fuerza a mis zapatos, alcé las rodillas y me salpiqué los pantalones hasta las pantorrillas.
«Si esa catedral es real, mi papel hoy aquí es más importante de lo que creía. Puede que destape alguna clase de corrupción de la que no se tenía constancia», fue lo último que pensé antes de entrar en un estado difícil de describir.
Atravesé el páramo como una especie de autómata, esquivando lodazales engañosos, matojos punzantes y piedras resbaladizas sin apartar la vista del horizonte con cara de obseso, rasguñándome en tantas ocasiones que hasta la camisa que llevaba bajo el abrigo se tiñó de rojo. Solo cesé aquella frenética persecución cuando uno de mis tobillos flaqueó y decidió doblarse de repente, justo cuando ya me hallaba frente a la catedral, provocando que cayese súbitamente sobre el pasto amarillento de un golpe seco.
Ignorando el dolor y magullado y agotado como estaba, alcé la vista y perdí el poco aliento que me quedaba al contemplar, a escasos palmos, el objeto de mi enajenación: allí estaba ella. Inmensa, orgullosa, titánica, emanando una vibración tan inconmensurable, tan apoteósica, que se volvía inaccesible al lenguaje. La catedral. La catedral de Göetia de Limmer, tan veraz como mi propia existencia. Pensé que lo único digno que se podía hacer ante ella era ahorrarse los balbuceos y permanecer en silencio, admirando con un humildad su descomunal poder.
Durante un buen rato estuve examinando con mis propias manos el granito de las piedras que la erigían, y después me introduje, no sin un ligero temblor de espíritu, en su lóbrego seno. Mi torpe cojeo despertó un mar de ecos de camino al altar, no sin antes atestiguar la belleza de los arcos formeros y fajones y los capiteles sobre las pilastras, que robaban el aliento. Al contrario de las riquezas que lo rodeaban, el ara me pareció austero, incluso grave, como si estuviera descontextualizado de todo lo demás. Su superficie permanecía totalmente vacía. Detrás de él, el claristorio dejaba entrever unos puntitos luminosos que advertían que el denso manto de la noche ya se había derramado sobre la planicie.
Dejé vagar la mirada entre las estrellas, disfrutando de un cosquilleo en la nuca, y unos insólitos cánticos emanaron desde los bancos de madera e imbuyeron la nave central en una coral mayestática:
Pero en mi angustia, Señor, ¡a ti clamé!
a ti, Ad`honay, pedí ayuda,
y desde tu templo me escuchaste;
¡mis gemidos llegaron a tus oídos!
Aquella alabanza me resultó familiar. Estaba seguro de que el libro de Limmer la reflejaba, o quizá había leído aquellas palabras en algún otro volumen sobre lengua hevea. En cualquier caso, los cánticos no me fueron ajenos, y por algún insólito motivo tampoco me chocó que surgieran aparentemente de la nada.
Tal vez al cabo de minutos, tal vez al cabo de horas, una voz semejante a un ladrido, irrumpió en medio de la escena musical. Una voz que me resultó vagamente familiar, como si se tratara de un viejo recuerdo que mi inconsciente devolvía a la luz.
—¡Joven! ¡Joven! ¡EH, JOVEN! —vociferó el dueño de ese sonido zarandeándome los hombros con furia—. ¿Por qué no respondes? ¡He tenido que atravesar todo este maldito paraje andando para llegar hasta ti! —continuó con un deje desesperado—. ¿¿No ves que ya ha atardecido?? Esta travesura te saldrá cara, te lo aseguro… ¡pienso cobrarte un pastizal por las molestias que has causado!
Entorné la vista hacia el hombre que expulsaba en ese instantes babas por la boca. Babas que salían disparadas hacia mi rostro.
—Alfons… —respondí molesto con él, ya que sus exabruptos entorpecían la armonía de las melodías que seguían sonando de fondo —. ¿Acaso no ves la belleza que se alza ante ti? ¿No hueles el incienso? ¿No oyes los cantos? —le miré como quien mira a un completo idiota—. Limmer y su endemoniado libro, los arqueólogos… ¡todo el mundo ha estado ocultando el secreto de la catedral por alguna razón!
Alfons abrió los ojos de par en par, como si hubiese visto un fantasma, pero esta vez me dejó continuar.
—Mira que decir que no había presencia en las ruinas de templo alguno, cuando la mismísima catedral, la viva efigie del culto del páramo, está aquí, frente a nosotros…. ¡Todo era una conspiración! ¡Una retorcida conspiración!
Me eché a reír fruto de la euforia, colocándome la mano sobre la frente.
El anciano apartó sus manos de mí y me miró horrorizado, como si hubiera perdido totalmente el juicio. Con la mano temblorosa, sacó una cajetilla del bolsillo y se encendió uno de sus amargos cigarrillos, llenando la noche de humo.
—Hablas exactamente igual que la gente de la que me advertía mi abuela…—masculló amargamente al tiempo que en sus ojos se instalaba una sombra añeja—. Ella decía que, cuando era pequeña, personas de ojos verdes y tez oliva surcaban el continente en carromatos para llegar hasta aquí, hasta la Costa Quebrada, en busca de un objeto peligroso que ansiaban poseer.
—¿A qué te refieres? —inquirí sin comprender.
—Al parecer perseguían una leyenda que, por alguna razón, llegó hasta sus oídos. La leyenda de una vasija que poseían los antiguos habitantes de estas ruinas. Nuestros antepasados.
Alfons hizo una pausa dramática, dando la calada más profunda que jamás le había visto.
—Estos poseían una vasija, una especie de jarrón o de urna que, al parecer, contenía un poder enorme en su interior. El poder de una miríada de demonios. En algún momento, dicha vasija se rompió, liberando su presencia perversa y engañosa entre estos escombros. Algo que, al parecer, la gente de los carromatos desconocía, y por eso, en cuanto pisaban estas tierras, acababan desvariando y matándose los unos a los otros.
Ahora él me miró a mí como si yo fuera el idiota.
—Pero Alfons… ¿Cómo va a haber una influencia maligna en este lugar? —respondí atónito—. ¿No te das cuenta de que es al revés? —alcé los brazos en dirección al retablo, sin dar crédito a lo que oía—. Estamos ante una obra divina, un auténtico milagro, un acto de grandiosidad por parte del mismísimo Il…
—¡YA BASTA, MUCHACHO! —me interrumpió agarrándome del brazo con fuerza—. ¡Estás perdiendo completamente la cabeza! Lo que ves no es más que un engaño, una triquiñuela… ¡brujería, como dice Rosea! Hasta hoy pensaba que esa historia no era más que una habladuría, una estupidez, pero verte así, en este estado… —ahora Alfons me arrojó una mirada de compasión, como si mi propia alma estuviera en juego—. ¡Despierta de una vez! ¡No existe catedral alguna! Más vale que dejes de perseguir entelequias y regresa a tu casa de una vez, shalaín.
El hombre me tiró del brazo abruptamente y me llevó a rastras afuera, haciendo caso omiso de mis súplicas dentro del templo y de mis alaridos desgarradores en el exterior. Grité, insulté, lloré, volví a gritar, traté de arañarle, de morderle, de pegarle, pero nada de lo que hice surtió efecto. Mi secuestrador continuó su camino con rostro impertérrito, sin mostrar ninguna señal de compasión.
Al darme cuenta de que ya no había vuelta atrás, que Alfons no iba a detenerse por nada del mundo, giré débilmente la cabeza hacia atrás, topándome por última vez con la imagen de la catedral sobre el páramo. Ella seguía allí, erguida, orgullosa, fría, con su dignidad intacta, y antes de perder el conocimiento, juro que, durante un breve instante, me devolvió la mirada.