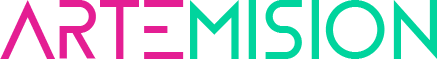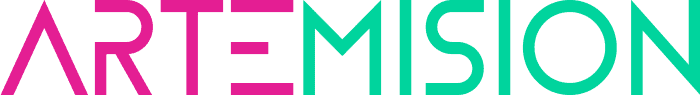Las Formas
Inspirado en Les Xipéhuz de Joseph Henri Honoré Boex.
Para mi espejo.
Decidimos desviarnos hacia el este, donde las enormes extensiones de bosque abarcaban más allá del horizonte. La furgoneta, una vieja Volkswagen Transporter del 98, se abría paso tortuosamente por la vieja carretera, plagada de baches y grietas por doquier. Sara dormía plácidamente a mi lado, acurrucada como una niña en un grueso mantón de lana y con la cabeza apoyada en un mullido almohadón blanco. Por su rostro resbalaban ondulados mechones de pelo castaño que dejaban entrever una nariz recta, rematada en una punta algo respingona, y unos finos labios rosados que contrastaban con su delicada piel marmórea. Si me hubiera cubierto los ojos, podría haber descrito cada detalle, curva y poro de su faz con la aguda precisión de una máquina, pues la había estudiado durante años con la misma fascinación de quien observaba una obra de arte por primera vez.
Sonreí, conmovida por su cansancio. Los últimos días habíamos lidiado con un furioso temporal que nos había atrapado en la ruta costera, descargando impías embestidas de lluvia y viento tan virulentas que nos vimos forzadas a detenernos en la estremecedora Costa Quebrada. Para los profanos, este era el rincón más peligroso del litoral, donde los acantilados alcanzaban una altura vertiginosa y las piedras se astillaban en miles de ángulos punzantes. Aún recordaba el angustioso zarandeo de la furgoneta y el bramido de las olas estallando contra la tierra, jugando a tocarnos con sus húmedas y gélidas lenguas. De vez en cuando, inspeccionaba el espejo retrovisor para cerciorarme de que ya no se divisaba ni rastro de los sombríos nubarrones en la lejanía, aunque lo cierto era que, a medida que nos adentrábamos más y más en los nuevos parajes verdes, el ambiente adoptaba un aura sereno y silencioso, quizá demasiado calmo.
Apoyado sobre la guantera, el altavoz reproducía California Dreaming de The Beach Boys, cuyo estribillo era tan pegadizo que comencé a tararearlo inconscientemente. Era el tipo de melodía que Sara habría calificado de «ideal para una road trip», y pensando en que más tarde me lo agradecería, la incluí en nuestra lista de Spotify. Conduje absorta en mis pensamientos hasta que la tripa me rugió ferozmente de hambre. No había ningún área de servicio en kilómetros a la redonda, así que me adentré en una senda estrecha y serpenteante que surgió inesperadamente a mi izquierda, la cual me guió hacia las espesas entrañas del bosque. Para mi sorpresa, el sendero desembocaba en un claro de proporciones abismales en el que las filas de árboles trazaban un perímetro perfectamente redondo, tan preciso que destilaba artificialidad.
«Menudo sitio», admiré deteniendo el motor de la furgoneta en la linde. «Perfecto para hacer una parada técnica y cenar». Acaricié dulcemente la mejilla de Sara y esta abrió los ojos lentamente, saliendo de un profundo letargo. Ojeó el exterior con una expresión somnolienta, donde los rayos del atardecer emitían sus últimos y débiles coletazos y la atmósfera se sumía en una tenue penumbra.
—¿Dónde estamos? —inquirió dando un gran bostezo, estirándose de lado a lado.
—Al lado de la carretera principal. He encontrado este rincón de pura casualidad.
—Es muy bonito —comentó con una sonrisa de oreja a oreja—. ¿Vamos a dormir aquí?
—No —contesté con rotundidad—. Solo vamos a cenar. He visto en maps que la próxima gasolinera está a 70 kilómetros, así que hay que coger un poco de fuerzas para continuar. Ya dormiremos cuanto lleguemos.
Sara hizo un mohín, visiblemente descontenta.
—¡Pues a mí me gustaría quedarme! Fíjate, no hay ni gota de contaminación lumínica, y seguro que se ven muchísimas estrellas en cuanto acabe de oscurecer. Además, no hay ni un alma. ¿No sería genial poder disfrutar de un poco de paz?
—Exacto, estamos solas—respondí con ironía—. Podría aparecer un loco en cualquier momento y nadie podría socorrernos.
—Pues no creo que pase nada… —musitó con resignación, consciente de que mi decisión era inapelable—. ¿Y no podemos quedarnos hasta que se vean las estrellas, al menos? —rogó con un deje infantil en la voz.
—Que sí… —resoplé desabrochándome el cinturón y saliendo al exterior para sacar las mesas y las sillas—. A ver, ayúdame a montar la silla y las mesas, porfa.
Abrimos la nevera y sacamos un par de tuppers con provisiones. Colocamos el camping gas sobre una mesa auxiliar, vertimos en él los trozos de heura que quedaban disponibles y dispusimos un par de vasos, platos y tenedores. Después, nos sentamos en unas sillas, situadas frente a frente, para charlar un rato y disfrutar del aroma de la comida impregnando el aire a nuestro alrededor.
—¿Te acuerdas de cuando descubrimos unas huellas de osezno en el pantano? —recordó Sara con entusiasmo—. ¡Fue una pasada! Se te hundieron los pies en unas arenas movedizas y por poco no lo cuentas. Menudo susto nos dimos.
—Sí, sí, como para olvidarlo —reconocí echándome a reír levemente—. Anda que no nos ocurren cosas peculiares… como la vez que andamos por el túnel de la Engaña y acabamos en ese edificio abandonado que ponía los pelos de punta.
—Ostras, es verdad… —asintió—, ¿te das cuenta de que siempre acabamos viviendo algo raro?
—Habla por ti, guapita —bromeé con una ceja alzada—. Eso es tu energía, o como quieras llamarlo, que siempre acabas metida en situaciones randoms.
—¿Tú crees?
—Hombre, lo tengo clarísimo. Si no, acuérdate la vez que te acercaste a pedir un cigarro a esa mujer de la taberna irlandesa. Acabamos llevándola a su casa en coche, porque a ti te daba pena que se quedara allí, sola y borracha, y nos empezó a gritar de la nada como una desquiciada en cuanto la dejamos en su puerta. Tuvimos que salir de allí pitando.
—¿Recuerdas cómo se llamaba?
—Era algo ruso, o de por ahí, como Úrsula, o Elga, o…
—¡Irina!
—Eso, eso.
—Ya, vaya imán tengo —reconoció rascándose la frente—. Recuerdo que Irina me preguntó si yo pertenecía a la Hermandad Blanca, pero aún sigo sin saber a qué se refería con eso. Ya lo buscaré.
Asentí y señalé al cielo, que ya estaba salpicado de miles de luminarias. Apagué el farol que pendía del avance bajo el cual nos habíamos cobijado y, agarrando un par de abrigos, nos arrebujamos para contemplar con admiración la impactante estampa que nos ofrecía esa noche.
—Es… precioso —murmuró atónita—, tan bonito como el cielo del observatorio de la isla. Había tantas estrellas que no había un solo espacio oscuro en el firmamento. Jamás había visto algo semejante.
—Sí, fue una pasada, aunque este cielo le hace bastante justicia.
—¿Seguro que no nos podemos quedar a dormir? —insistió ojeándome de soslayo.
—De hecho, no tardaremos en recoger, porque está empezando a helar —previne haciéndole una mueca reveladora.
—Vale, solo unos minutitos más.
Alargó la mano para estrechar la mía, destilando un brillo nostálgico en los ojos. Sara siempre estaba en busca de algo, como si se le hubiera perdido un trozo de corazón en las profundidades del mar o en la cúspide más alta de la bóveda celeste. A veces, me daba la sensación de que tenía la imperiosa necesidad de revestir la realidad de una magia especial, porque le horrorizaba la grisácea simpleza de la cotidianidad que para mí era más que suficiente. Le urgía dotar a los objetos, animales, plantas, espacios y personas de la esencia con la que se escribían los cuentos, estilizando cada resquicio de existencia para que resultara inolvidable. No obstante, no la juzgo. A fin de cuentas, esa era su manera de ser y estar en el mundo, tan válida como cualquier otra. Lo único que me daba miedo era que, algún día, dejara de observarme a mí con esa luz que irradiaban sus pupilas; que no me viese nunca más como a la mayor de sus aventuras.
Meditando sobre ello, divisé un destello moviéndose al otro lado del claro, en el tupido seno de la negrura. Era una noche sin luna, por lo que apenas se podía distinguir nada a unos palmos de distancia, así que encendí la linterna que siempre llevaba en mi riñonera y enfoqué al frente con firmeza. Nada. No capté absolutamente nada.
—¿Qué te pasa? —curioseó Sara rastreando en la misma dirección—, ¿has visto algo?
—Sí. Me ha parecido ver un chispazo.
—Igual te lo has imaginado.
—No creo.
—Será otra persona que está andando por ahí con la linterna del móvil o un frontal. Si la vemos, es porque quiere ser vista. Piénsalo.
—O igual quiere que pensemos eso para que bajemos la guardia. En cualquier caso, no me gustan esto. Vámonos. Ha oscurecido demasiado.
—Mira que eres paranoica… —me reprochó ayudándome a recoger los utensilios y a guardar el avance en su funda mientras yo lanzaba vistazos desconfiados a diestro y siniestro. «No sé quién diablos es, pero no me da buena espina», pensé haciendo un aspaviento a Sara para que se resguardase rápidamente en el interior de la furgoneta. Con la mano temblorosa, introduje la llave en la ranura, encendí el motor y di las luces para alejarnos de esa zona sin echar la vista atrás. Sin embargo, cuando estaba girando el volante para dar la vuelta y ubicarnos frente al camino por el que habíamos venido, esta me dio una súbita palmada en el hombro y, con la tez lívida, exclamó:
—¡Mira eso!
Obedecí, y casi se me corta la respiración al hacerlo. En el claro había aparecido súbitamente una hilera de luces resplandecientes que se movían siguiendo un cierto orden, a un ritmo pausado y constante, dirigiéndose pavorosamente hacia nuestra posición. Eran, por lo menos, una docena, y emitían un resplandor anaranjado similar al del fuego. Flotaban a escasos palmos del suelo y se mantenían inusitadamente equidistantes, por lo que rápidamente descarté la teoría de que se trataran de luciérnagas. No: aquellas luminarias discurrían por la pradera con una intencionalidad inequívoca, así que debían de ser algún tipo de objetos portados por personas. Sin embargo: ¿qué clase de gente se dedicaba a pasear por el bosque a esas horas cargando con antorchas o lo que narices llevaran encima?
«Una secta de zumbados», razoné con la intención de pisar a fondo el acelerador, pero, antes de que pudiera siquiera intentarlo, un intenso fogonazo inundó el paisaje y me cegó completamente. Tardé varios segundos en volverlos a abrir, y lo que descubrí entonces, aún es algo que sigo tratando de asimilar: el claro, que hacía escasos instantes estaba sumido en la más honda oscuridad, ahora estaba bañado por el cálido fulgor del sol de mediodía. El esplendor provenía del interior de unas figuras geométricas de cuerpos traslúcidos y textura gelatinosa, unas formas, por llamarlas de alguna manera, que adoptaban estructuras piramidales, cuadradas y cilíndricas y volaban grácilmente sobre las briznas de hierba emitiendo chirridos y chasquidos espeluznantes.
Me desmayé de inmediato.
Desperté al cabo de unas horas, cuando una dolorosa migraña martilleó cruelmente mis sienes. Para entonces, el cielo ya ostentaba un imponente tono azul eléctrico y una fina neblina había extendido su aterciopelado manto sobre el terreno. La furgoneta seguía estacionada exactamente en el mismo punto, y si el combustible estaba a punto de agotarse, lo más seguro era que la batería estuviera prácticamente agonizando.
Ladeé la cabeza para buscar instintivamente a Sara, con la esperanza de que se encontrara intacta, pero, en su lugar, me topé con el asiento de copiloto vacío y la puerta abierta de par en par por la que se colaba el implacable frío invernal.
«¿Dónde estás?», mastiqué angustiada, escudriñando el panorama con el corazón latiéndome a toda velocidad. Sondeando a través de la bruma, divisé una diminuta figura que permanecía de pie con un estatismo inusual. Era Sara, mi Sara. Haciendo un tremendo esfuerzo, me aproximé hasta ella dando tumbos y apoyé la mano suavemente sobre su hombro, esforzándome por no sobresaltarla.
—E… ¿Estás bien? —sondeé con un hilo de voz, pero no me contestó. Soltó una risotada desconcertante y clavó sus ojos en los míos, provocando que un escalofrío me recorriera la espina dorsal de arriba abajo. Eran absolutamente opacos, como dos pozos sin fondo, carentes de todo atisbo de gracia o chispa. Aquellos no eran los ojos que yo conocía.
—¿Qu-qué te pasa? —tartamudeé con temor.
—He llegado al final… —murmuró apuntando con el dedo hacia la fila de árboles.
—¿El final de qué?
—El final del viaje…de todo… ya…ya no hay que seguir buscando.
Fruncí el ceño con preocupación. No tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando.
—¿Qué es lo que sabes, Sara? ¿Puedes ser un poco más específica?
—¡La Verdad! ¡La Verdad Absoluta! —chilló con histeria, como si fuera algo obvio—. ¡Qué, sino! Ellos me la han mostrado, me la han revelado cruelmente… y no soporto cómo se retuerce dentro de mí, como un veneno que infecta y deforma todo cuanto sé, cuanto fui, cuanto creí… ¡Hazme olvidar, por favor! —prosiguió arrancándose varios mechones de pelo—. Te lo ruego, Sara… este conocimiento es demasiado inabarcable, demasiado doloroso… ¡NO PUEDO CARGAR CON ÉL EL RESTO DE MI VIDA!