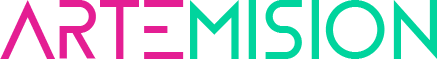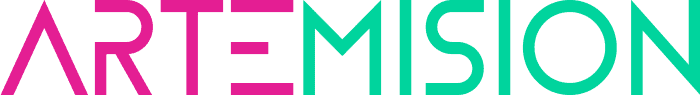Umbral
Aquella mañana desperté con el ruido de un ladrido cercano. Una brisa fría me acariciaba el rostro mientras la pálida luz de la mañana inundaba la habitación. La chimenea de la granja no emanaba humo, pero los perros ya se arremolinaban en la puerta trasera esperando a que arrojara al suelo los restos del desayuno para devorarlos.
Traté de incorporarme de la cama para asomarme por la ventana. Quería contemplar el mar de flores amarillas que salpicaban las laderas del páramo en esa época del año, ya que esa visión siempre me aliviaba, pues era la prueba fehaciente de que el húmedo bochorno y el impío sol de verano habían quedado muy atrás.
Pero cuando traté de mover mi cuerpo, este no me respondió.
A excepción de mis ojos, que entorné de un lado a otro frenéticamente, mis miembros estaban completamente agarrotados. Concentrándome con toda mi alma, traté de levantar el dedo índice de mi mano derecha, pero este no se movió ni un ápice.
Estaba completamente estático.
Lo volví a intentar un par de veces más, pero no obtuve resultado. Sentí una presión creciente en el pecho y tuve ganas de gritar, porque no entendía lo que estaba pasando.
Con el corazón latiéndome a toda velocidad, vi por el rabillo del ojo una figura oscura desplazarse a los pies de mi cama. Era una silueta alta y delgada, de contornos difusos y más negra que el carbón de la lumbre. Aunque no tenía rostro, supe que me estaba mirando.
No puedo explicar cómo, pero lo supe.
Tuve miedo de que se tratara de un demonio, como los que mencionaba padre cuando nos recogíamos al calor del fuego. Decía que habitaban en las esquinas de las noches y los días, y que cualquier momento era bueno para sucumbir a sus malévolos susurros.
Pero yo sé que los demonios son espíritus sin forma e imperceptibles para nuestros sentidos mortales, pues tan solo podemos ver sus acciones nefastas en el mundo, así que aquella figura tenía que ser otra cosa. Algo que emanaba una maldad repugnante e inequívoca.
Al pensarlo, los oídos me zumbaron de miedo. Como mi boca no despedía ningún sonido, seguí mi instinto y le rogué mentalmente al desconocido que no me hiciera daño; que me dejara salir de la cama para llenar mi cuenco de leche fresca y comer una hogaza de pan caliente y echarme agua por la cara, como hacía todas las mañanas.
Quizá, después de eso, podría volver a sentir el tacto de la hierba entre mis dedos y contemplar las nubes arremolinarse sobre mi cabeza, como llevaba haciendo todos los días desde hacía algo más de veinte años.
Sin embargo, la figura alzó lentamente una mano en forma de garra y la posó suavemente sobre uno de mis pies.
No ejerció ningún tipo de presión sobre él. No lo necesitaba.
Simplemente se quedó inmóvil, disfrutando silenciosamente de mi desesperación, hasta que una voz cavernosa irrumpió en mi mente y me dijo:
«Ahora habitas el umbral».